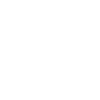Hay frases que no nacen para quedarse quietas.
Nacen para caminar. Para abrir puertas.
Para golpear la mesa cuando hace falta. “La cocina debe sentarse en la mesa de la cultura” es una de ellas. No es un slogan ni un reclamo: es una verdad que viene caminando desde hace siglos, desde las manos anónimas que amasaban pan en silencio hasta las abuelas que sostenían a una familia entera con una olla y un gesto.
La cocina siempre estuvo ahí: sosteniendo, educando, curando, explicando el mundo.
Lo único que cambió es que ahora —por comodidad, por mercado, por descuido— la fuimos dejando afuera.Y sin embargo, sigue esperando.
La cocina es paciente.
Tiene esa terquedad de la tierra.

Sabe que tarde o temprano tendremos que volver a mirarla a los ojos. En estos años, recorriendo ferias, mesas familiares, pueblos pequeños y cocinas de barrio, entendí algo que transformó mi manera de pensar: una sociedad que no cocina su propia comida pierde la memoria.
Y cuando un pueblo pierde la memoria, pierde también el derecho a elegir su destino. Por eso digo —y sostengo— que esta no es una frase bonita: es un manifiesto.
Un manifiesto dirigido a quienes escriben políticas públicas, a quienes planifican ciudades, a quienes deciden presupuestos y programas. La cocina tiene que estar en la mesa de la cultura.
Pero también en la educación, en la salud, en la producción, en el turismo, en la identidad.
No como adorno, sino como pilar.Porque cuando dejamos que la industria decida qué comemos, terminamos comiendo sin saber qué elegimos.
Perdemos la estación, la tierra, el productor, el olor real del alimento.
Perdemos la conversación alrededor del fuego.
Perdemos el acto de amor que implica preparar algo con las manos encendidas para alguien más.Latinoamérica entera sabe esto.
Nuestros pueblos llevan siglos contando historias a través de la comida.
Cada empanada, cada sopa, cada pan, cada guiso tiene un país entero adentro.
Tiene un territorio, un clima, un modo de vivir y de amar.
Ninguna industria puede replicar eso.

Ninguna máquina puede envasar el gesto humano que sostiene una receta transmitida de una generación a otra.En mi libro Cocinar: ese patrimonio cultural escribí algo que hoy siento más fuerte que nunca:
la cocina es el archivo vivo de quiénes somos.
No entra en estanterías. No cabe en un ministerio.
Late.
Respira.
Resiste.Pero para que siga viva necesita un lugar real en las políticas públicas.
No alcanza con rescatar recetas: hay que rescatar a las personas que las sostienen.
Hay que cuidar al productor pequeño, fortalecer los mercados locales, devolverle tiempo a las familias para cocinar, enseñar en las escuelas que un alimento es un libro abierto, un mapa, una memoria.Cocinar es un acto de amor, sí.
Pero también es una decisión política.
Una forma de decir: acá estoy, este es mi hogar, esta es mi identidad, este es mi fuego. Y cuando un pueblo cocina, se vuelve inalterable. Se vuelve invencible. Porque nadie puede arrancar lo que está grabado en la memoria del sabor.

Me gustaría que este texto llegue a quienes tienen la responsabilidad de pensar el futuro cultural de nuestras ciudades y países.
Que la cocina no quede relegada a “lo doméstico”.
Ni a “lo folklórico”.
Ni a “lo secundario”.La cocina es cultura activa.
Es política del amor.
Es pedagogía del encuentro.
Es territorio, salud, economía, identidad.
Es la mesa donde una comunidad empieza a reconocerse.Por eso escribo esta carta hoy.
Con la esperanza —y la convicción— de que la cocina volverá a sentarse donde siempre debió estar: en el centro de nuestra vida cultural, social y afectiva.Si esta reflexión te tocó alguna fibra, te invito a seguir conversando en mi casa digital acá www.lolovlem.com
Allí comparto mis textos, mis fuegos y mis caminos, con la misma idea de siempre: que cocinar sigue siendo la forma más humana de estar juntos.Un abrazo grande,
Lolo