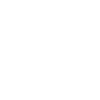Crecí entre las polleras de mis abuelas y las manos de Las Mirtas. En esas cocinas, llenas de aromas que parecían quedarse flotando en el aire más tiempo del que era posible, aprendí lo esencial: la cocina no se enseña con manuales, se transmite con gestos. Nadie se sentó conmigo a explicarme las proporciones de harina o el tiempo exacto de un hervor. Aprendí mirando, oliendo, probando. Aprendí que los fuegos hablan, que cada olla guarda un secreto, que la memoria tiene forma de pan recién salido del horno.
En sexto grado de la primaria, en Carmen de Patagones, donde vivi hasta los 13, nos ofrecieron dos talleres optativos: carpintería o cocina. A muchos de mis amigos varones les pareció natural elegir carpintería, como si trabajar con la madera tuviera más prestigio que trabajar con los aromas. Yo, sin embargo, no dudé. Elegí cocina. Ese gesto, tan simple y tan temprano, fue mi primera promesa. Una promesa silenciosa, pero firme, de que mi vida iba a tener que ver con ollas, con fuegos y con mesas compartidas.
Pasaron los años, y la cocina me siguió acompañando como una sombra. O mejor: como una voz. En mi familia nadie me enseñó formalmente, pero sí me dejaron imágenes indelebles: mis abuelas amasando como si rezaran, Las Mirtas cortando y conversando al mismo tiempo, mi abuelo relatando historias donde el fuego siempre aparecía como un personaje más. Muchas de esas historias después se transformaron en parte de mis libros.
El tiempo me llevó a leer, a estudiar, a intentar. En 2011, Valeria —mi compañera de vida— me regaló mi primer libro de cocina: Comer y pasarla bien, de Narda Lepes. Ese libro fue como una llave. Y en 2014 decidí entrar por completo: me anoté en la Escuela de Maussi Sebess para estudiar cocina profesionalmente. Allí entendí que lo que había aprendido intuitivamente podía encontrar también su lugar en la técnica, que mis intuiciones podían dialogar con el rigor.
En 2015 llegó la oportunidad —y también la primera gran lección de humildad—: la concesión del restaurante en la Bodega Saldungaray. Fue un proyecto de apenas tres meses, donde quise volcar una propuesta de identidad personal vinculada a los vinos de la bodega. No me fue bien en lo financiero, cometí todos los errores posibles de quien todavía no sabe emprender en gastronomía. Pero aprendí. Aprendí tanto que esa experiencia hoy se convirtió en semilla de un nuevo proyecto: Cocina y emprende, una futura serie de libros pensados para quienes, como yo en aquel tiempo, tienen pasión pero todavía necesitan herramientas para sostener un emprendimiento gastronómico.
En 2018 armé mi emprendimiento de catering, Se te hace agua la boca, y también empecé a probar con cenas privadas, lo que más tarde llamaríamos restaurante a puertas cerradas. En ese entonces fue apenas un intento, una búsqueda, pero desde diciembre de 2024 lo retomé con otra madurez: hoy una vez al mes abro mi mesa para que nos sentemos juntos a compartir. Cada cena es distinta, irrepetible, un ritual íntimo.
En paralelo fui escribiendo. En plena pandemia, cuando el mundo parecía cerrarse sobre sí mismo, escribí mi primer libro: Breve historia de la cocina. Fue mi manera de seguir viajando cuando no se podía salir, de tender un puente con otras culturas, de recordar que la cocina siempre fue testigo de la humanidad. Ese libro abrió una puerta que ya no se cerró: hoy son más de veinte títulos, desde manuales técnicos como la Guía completa para cocinar hasta investigaciones culturales como La Cocina Tehuelche, pasando por proyectos para chicos como Cocineritxs y manifiestos como Cocinar es un acto político.
Cada libro tiene su historia, su origen, su propósito. Algunos nacieron de la necesidad de enseñar lo que a mí me costó aprender, otros de preguntas periodísticas que no me dejaban dormir, otros de la urgencia de decir en voz alta lo que pienso. Todos, sin embargo, tienen en común lo mismo: la cocina como acto humano, íntimo y de resistencia.
Hoy, cuando miro hacia atrás, veo un recorrido lleno de mesas, fuegos, palabras y aprendizajes. No me considero un escritor en el sentido estricto: sigo sintiéndome periodista y cocinero. Escribo como quien conversa, como quien quiere dejar testimonio. Porque cocinar y escribir, al final, son lo mismo: ambas son formas de recordar y de compartir.
Si alguna vez tuviste uno de mis libros en tus manos, si alguna vez leíste una página mía o probaste un plato que cociné, ya sos parte de esta historia. Y me encantaría que sigamos encontrándonos en la cocina, en los libros, en los eventos o en una simple charla.
Porque lo sigo creyendo, como aquel niño de sexto grado que eligió cocina en lugar de carpintería: cocinar es siempre un acto de amor, de memoria y de resistencia.