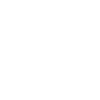Hay masas que respiran. Aunque nadie las toque, aunque el silencio de la cocina sea absoluto, basta con acercar la oreja al bol para escuchar su murmullo: un corazón de levadura latiendo despacio, inflando la harina con aire invisible. El pan dulce pertenece a esa estirpe de panes vivos. Mientras fermenta, se mueve como si soñara, y en cada sueño se esconden las memorias de quienes lo hicieron antes que nosotros.
Escribir Pan Dulce fue entrar en esa memoria universal. Porque el pan dulce no es solo un postre: es un símbolo, una promesa, una cumbre de harina y frutos secos que aparece cada diciembre como si el calendario tuviera aroma a vainilla. En sus páginas quise contar tanto su historia —la del panettone nacido en Italia, la del budín inglés que se colaba en las mesas como primo viajero— como las técnicas que permiten que esa alquimia ocurra en casa.
De chico, siempre me fascinó esa transformación misteriosa: un bol con masa, olvidado en la mesa de la cocina, podía crecer hasta desbordar como un pulmón gigante. Nadie lo tocaba, pero el aire se llenaba de vida. Esa imagen me quedó grabada y fue la que me empujó a escribir: mostrar que detrás de cada pan dulce hay un milagro pequeño y cotidiano.
Las recetas del libro no son solo fórmulas. Son viajes. El pan dulce milanés, con su cúpula altiva, parece contener dentro las campanas de la catedral; el genovés lleva en sus pliegues la brisa del puerto y el olor a especias que llegaban de barcos lejanos; el madrileño tiene el rumor de guitarras en una plaza iluminada; el veneciano, la melancolía de un carnaval que no se apaga. Y entre todos ellos, el panettone original, con su miga aireada como un suspiro, es mi favorito, el que me recuerda que la perfección no es técnica sino paciencia.
Pero el libro no se queda en Europa. En Argentina, el pan dulce se convirtió en un ritual de familia. Ninguna mesa de fin de año está completa sin uno, aunque sea humilde, aunque venga de la panadería de barrio. En cada casa se abre como si fuera un cofre, y adentro aparecen las joyas comestibles: nueces, almendras, pasas, frutas. De chico me gustaba pensar que alguien las había escondido ahí a propósito, como un tesoro secreto.
En Pan Dulce también incluí un “bonus track”: el budín inglés. Siempre dije que es mi primo favorito de esta familia de masas. Más denso, más recio, como esos parientes que llegan de viaje con maletas pesadas y cuentos interminables. Lo quise sumar porque, aunque diferente, lleva en sí el mismo espíritu: conservar, mezclar, esperar.
Hoy, cuando vuelvo a leer el libro, siento que lo que quise escribir no fue solo un recetario de fin de año, sino un tratado íntimo sobre la espera. Porque el pan dulce no admite apuro: hay que dejarlo crecer, darle tiempo, respetar su ritmo. Y en esa espera se parece mucho a la vida.
Cada vez que preparo uno, me gusta pensar que las frutas secas me hablan. La almendra me cuenta historias de desiertos árabes; la cáscara de naranja, anécdotas de patios soleados en las calles de Bahía Blanca; la miel me recuerda a abejas que trabajaron sin descanso en campos lejanos. Y todas juntas me dicen lo mismo: que el pan dulce es memoria en estado puro, un viaje en cada mordida.
Es por eso que digo que el pan dulce es mucho más que un postre: es un rito de memoria compartida. Y que escribir este libro fue mi manera de asegurarme de que esas memorias no se pierdan, de que siempre haya un pan dulce creciendo en alguna cocina, latiendo despacio, respirando futuro.