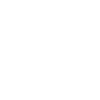La primera vez que me pregunté qué comían los habitantes de estas tierras hace mil años, no sabía que la respuesta iba a llevarme hasta el corazón de mi propia familia. Detrás de las ollas y los rescoldos tehuelches se escondía un secreto a voces: la historia de mi bisabuela Victoria, mujer tehuelche, que había llegado hasta mí en susurros, en frases cortadas, en silencios más elocuentes que las palabras.
En mi familia circulaban dos versiones de su encuentro con mi bisabuelo Juan José. Una hablaba de un desertor del ejército argentino que, cansado de la disciplina, huyó y rehízo su vida bajo otro apellido. La otra —más romántica, más viva, más dolorosamente verdadera— decía que mi bisabuelo se había enamorado y se la había robado.
Yo elegí creer esa historia. Elegí pensar que, en medio de una revuelta de prisioneros, cuando los gritos y el polvo de la tierra se mezclaban con el humo, Juan José vio a Victoria y supo que no podía dejarla allí. La tomó del brazo, firme pero delicado, como quien invita a un destino compartido. Ella lo miró con ojos de monte y de fuego, y sin hablar aceptó. Esa noche se escondieron entre los matorrales, que se convirtieron en su primer refugio, su primer hotel improvisado, su primera casa.
El lenguaje los traicionaba —él, con su castellano; ella, con su mapugundun—, pero encontraron otra forma de hablar: con las miradas, con la respiración entrecortada, con las manos que decían lo que las palabras no podían. Y así comenzó una historia de mestizaje y de amor, hecha tanto de valentía como de silencio.
Escribir La Cocina Tehuelche fue excavar ese silencio. No solo para descubrir qué carnes, qué hierbas, qué técnicas usaban los tehuelches para sobrevivir en un territorio duro y sin concesiones, sino también para comprender cómo esa sangre seguía latiendo en mí. Cada vez que encendía un fuego para investigar, sentía que mi bisabuela estaba allí, soplando las brasas conmigo. Cada vez que describía una técnica de ahumado o un guiso de cordero, sentía que su voz me llegaba como un murmullo en el viento patagónico.
Este libro no fue nunca un recetario en el sentido estricto. Fue una búsqueda personal y periodística, una forma de dar nombre y lugar a una herencia que había sido escondida. Porque mi abuelo nunca habló de ser tehuelche. La identidad estaba acallada, casi prohibida. Y sin embargo, ahí estaba: en las comidas, en las historias sueltas, en la memoria del fuego.
Mientras reconstruía la cocina tehuelche, me reconstruía a mí mismo. Descubrí que en mi sangre hay rastros de esa historia, y que cada plato que preparo es, en cierto modo, una promesa de que esos sabores no desaparecerán. Porque cocinar, en este caso, no es solo alimentar: es recordar, es resistir, es reclamar un lugar en la historia.
Hoy sé que cada vez que preparo un cordero lentamente sobre las brasas, o que uso un fruto del monte patagónico, no estoy solo cocinando. Estoy conversando con Victoria, con su amor, con su valentía. Estoy repitiendo, con mis manos y mi fuego, la historia de un pueblo que supo sobrevivir con dignidad en una tierra áspera, y que sigue hablándonos a través de la cocina.
La Cocina Tehuelche fue, para mí, más que un libro: fue un acto de justicia íntima. Una manera de darle voz a mi bisabuela, a esa mujer que cruzó la frontera del silencio tomada del brazo de un hombre, y que en ese gesto dejó una herencia que hoy me toca cuidar.
Y cada vez que cuento esta historia, siento que los tehuelches siguen vivos en nosotros, en nuestras mesas, en nuestras brasas, en la memoria que no se deja apagar.