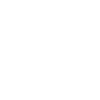Cuando escribí Cocineritxs no estaba pensando en grandes cocineros ni en restaurantes de lujo. Estaba pensando en los ojos de Emma, mi hija, que por entonces me miraba desde la mesa de la cocina con una mezcla de curiosidad y paciencia. Había algo en su mirada que me recordaba a la mía cuando observaba a mis abuelas y a Las Mirtas: el hambre de aprender sin que nadie te dé una receta exacta, solo recogiendo gestos, oliendo lo que pasa en el aire.
La cocina siempre me pareció un juego serio. Los chicos lo saben: no necesitan que se los expliquen. Cuando Emma tomaba una cuchara de madera parecía estar sosteniendo una varita que abría puertas invisibles. Las ollas se convertían en tambores, los cuchillos en soldados obedientes, y el agua que hervía silbaba como si estuviera contando un secreto antiguo. Fue en ese ambiente que nació Cocineritxs, un libro para que los niños pudieran entrar a la cocina sin miedo, con respeto y con alegría.
Escribirlo fue dejar que los objetos hablaran: la tabla de madera que crujía como un viejo sabio, las sartenes que respiraban pesadamente después de un guiso, los caldos que se iban tiñendo de historias. Todo me recordaba que enseñar a un niño a cocinar no es solo mostrarle cómo cortar una cebolla: es darle un idioma, una memoria, una manera de estar en el mundo.
La cocina de los chicos tiene algo de prodigio. Los cuchillos se achican solos para no herir, las recetas se ríen entre sí cuando se confunden los ingredientes, los panes inflan sus pechos de harina como si fueran globos que quisieran volar. Así lo escribí: como si el fuego mismo supiera que estaba frente a futuros cocineros y decidiera portarse de manera más amable, chisporroteando con una sonrisa invisible.
Las Mirtas siempre cocinaban sin manuales, y yo aprendí de ellas la importancia de observar. En Cocineritxs traté de capturar esa pedagogía silenciosa: enseñar a través del hacer, dejar que la curiosidad abra el camino. Por eso no quise un libro complicado, ni lleno de tecnicismos: quise un compañero de juego. Un manual que sirviera tanto para cortar su primera verdura como para entender que cocinar es también compartir, esperar, servir y agradecer.
La primera edición fue sencilla, casi tímida. Pero con el tiempo entendí que los chicos merecían un libro a su medida: letras grandes, ilustraciones que jugaran con ellos, fotos que hicieran del aprendizaje una aventura visual. La versión actualizada fue, entonces, como darle ropa nueva a una vieja canción, sin cambiar su esencia.
Hoy, cuando me hablan de Cocineritxs, me gusta imaginar a un niño en algún rincón de Argentina —o del mundo— que está haciendo su primera salsa o batiendo su primera masa. Me gusta pensar que en ese gesto se esconde algo más que un pasatiempo: que tal vez está iniciando un camino que lo acompañará toda su vida.
Porque si cocinar es memoria, amor y resistencia, entonces empezar a cocinar de niño es como aprender a hablar con una lengua secreta, hecha de fuegos y aromas. Y ese idioma nunca se olvida.
Quizás por eso digo que Cocineritxs es el libro más juguetón y más serio que escribí. Porque detrás de las risas, las fotos y las recetas simples, hay una verdad profunda: la cocina es herencia, y cuando un niño cocina, la memoria se asegura un futuro.
Cierro los ojos y vuelvo a ver a Emma con la cuchara de madera en la mano. El fuego chisporrotea y me parece oírlo decir: “no te preocupes, yo me encargo de cuidarla mientras aprende”. Y entonces entiendo que ese es el verdadero realismo mágico de la cocina: que los objetos, los fuegos y los alimentos se conviertan en cómplices de un aprendizaje que va más allá de la técnica.
Así nació Cocineritxs: como una promesa en voz baja de que los niños también tienen derecho a su propio lugar en la mesa, a encender su fuego y a descubrir que la cocina, como la vida, es un juego serio que se comparte.